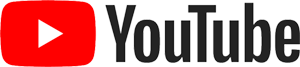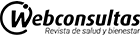Víctor Barrientos
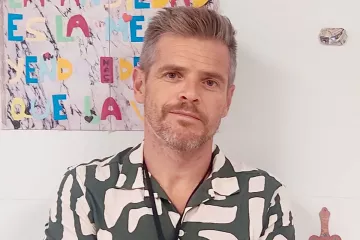
27 de agosto de 2025
La soledad no deseada es un problema creciente que afecta sobre todo a los adultos mayores, pero también a muchos jóvenes, que a pesar de vivir en una sociedad hiperconectada han perdido el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Esta situación tiene importantes consecuencias para la salud física y emocional y es urgente adoptar medidas para evitar sus secuelas. Víctor Barrientos, vocal de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC)1 y enfermero de Familia y Comunitaria (EfyC) en el Centro de Salud Los Barrios del Área de Gestión Sanitaria de Campos de Gibraltar Oeste, nos explica cómo abordar este problema y qué recursos existen para prevenirlo y solucionarlo. En esta entrevista nos explica los signos de alarma, los factores de riesgo y las estrategias más eficaces para combatirla.
Dices que “las enfermeras actúan como radar de la soledad, identificando síntomas físicos o emocionales durante las visitas domiciliarias y en los centros de salud”. ¿Cuáles son esos signos de alarma?
La soledad, sobre todo en personas mayores o en situación de vulnerabilidad, puede tener un gran impacto en la salud física y mental. Las enfermeras de familia y comunitaria, junto con otras figuras clave de los equipos interdisciplinares –como la enfermera gestora de casos, los médicos de familia o las trabajadoras sociales–, solemos detectar estas situaciones tanto en las consultas, como en las visitas domiciliarias. Muchas veces basta con observar el entorno, el comportamiento o la forma de comunicarse del paciente para identificar señales de alarma.
Entre las más frecuentes encontramos las emocionales y conductuales. Por ejemplo, personas que muestran tristeza persistente, que lloran con frecuencia, que han perdido el interés por actividades que antes les resultaban placenteras, o que expresan abiertamente sentirse solas o sin apoyo. También se da la ansiedad sin causa clara, la baja autoestima, el aislamiento o la evasión del contacto visual y verbal. Incluso, en algunos casos, llegamos a detectar cierta desorientación o confusión leve.
Si una persona nos cuenta que no recibe visitas, que no tiene familia o amigos cerca, o que no participa en actividades comunitarias, sabemos que puede estar en riesgo
Otro aspecto que observamos es el físico y el autocuidado. La higiene personal descuidada, la ropa sucia, el mal olor o la falta de aseo suelen ser un indicador claro. También la pérdida de peso inexplicada, la desnutrición o un aspecto físico deteriorado, como uñas muy largas o el cabello descuidado. En general, vemos señales de negligencia en el autocuidado.
Las condiciones del domicilio también son elocuentes. Una vivienda desordenada, en mal estado, sin alimentos básicos o sin medicación necesaria, nos hace sospechar. Lo mismo ocurre con hogares demasiado silenciosos, sin signos de actividad cotidiana, o que permanecen cerrados todo el día, sin visitas recientes.
Por último, están los factores sociales y la relación con el personal de salud. Cuando una persona nos cuenta que no recibe visitas, que no tiene familia o amigos cerca, o que no participa en actividades comunitarias, sabemos que puede estar en riesgo. Y también lo notamos cuando acuden con frecuencia al centro de salud por problemas menores, cuando buscan prolongar el contacto emocional con el personal, o cuando aparecen reiteradamente en consulta sin un motivo médico claro. Todo esto nos alerta de que esa persona puede estar sufriendo soledad no deseada.
¿Qué factores de riesgo contribuyen a que una persona se vea en una situación de soledad no deseada y qué podemos hacer a nivel individual para no llegar a ello?
Cuando hablamos de soledad no deseada nos referimos a aquella que no se elige, que se prolonga en el tiempo y que termina afectando a la salud física y emocional. Entre los factores de riesgo hay varios niveles. En lo personal, influyen mucho la edad avanzada, la viudez o la pérdida de seres queridos, la jubilación sin una red social activa, o problemas de salud que limitan la movilidad o generan depresión. También vemos cómo la baja autoestima, la timidez o las dificultades económicas pueden dificultar la vida social.
En el plano social y familiar, la pérdida de vínculos, los cambios de residencia o migración, los conflictos familiares, o simplemente vivir en un entorno demasiado individualista aumentan la vulnerabilidad. Y en lo ambiental, vivir solo en zonas rurales aisladas o en barrios urbanos poco conectados, junto con barreras tecnológicas o arquitectónicas, también contribuye.
Cuando hablamos de soledad no deseada nos referimos a aquella que no se elige, que se prolonga en el tiempo y que termina afectando a la salud física y emocional
Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Lo primero es cultivar y mantener relaciones sociales: amigos, familia, actividades de grupo, voluntariado… No hay que esperar a estar solos para empezar a construir vínculos. Además, mantenerse activos física y mentalmente ayuda mucho: caminar, leer, escribir, pintar, asistir a cursos o talleres.
Es importante también pedir ayuda cuando se necesita, ya sea a profesionales sanitarios o a servicios sociales. Y no olvidemos trabajar en la autoestima y aprender a gestionar las emociones. Hoy en día, incluso la tecnología puede ser una gran aliada: aprender a usar videollamadas, redes sociales o aplicaciones nos permite estar en contacto, aunque la movilidad sea limitada.
Envejecimiento activo para una buena salud mental
¿Cuáles son las principales medidas que se deben tomar para reducir los casos de depresión asociados a la soledad no deseada?
La clave está en actuar de forma temprana y desde varios frentes. En primer lugar, es fundamental que en los centros de salud, residencias o servicios sociales se realicen cribados sistemáticos para detectar la soledad y los síntomas depresivos. La atención psicológica debe ser accesible y cercana, sobre todo para personas mayores o vulnerables.
En Andalucía contamos con dos herramientas muy interesantes en Atención Primaria: los grupos GRAFA, que son espacios de afrontamiento de la ansiedad basados en la terapia cognitiva conductual liderados por enfermeras de familia y comunitaria, y los grupos GRUSE, de carácter socioeducativo, impulsados por trabajadoras sociales. Ambos ayudan a trabajar la autoestima, la gestión emocional y la conexión social, desde un enfoque comunitario y no medicalizado.
Es fundamental que en los centros de salud, residencias o servicios sociales se realicen cribados sistemáticos para detectar la soledad y los síntomas depresivos
También hay que fomentar redes de apoyo: grupos de duelo, encuentros intergeneracionales, programas de voluntariado o iniciativas como “Siempre Acompañados” o “Adopta un Abuelo”. Y, por supuesto, facilitar el acceso a recursos comunitarios: centros de participación, talleres, cursos, actividades culturales o deportivas.
No debemos olvidar la coordinación entre salud física y mental, evitando la medicalización excesiva de la soledad. La tecnología también es un recurso clave: desde videollamadas hasta programas de alfabetización digital para mayores. Y todo esto tiene que estar respaldado por políticas públicas sólidas, que reconozcan la soledad como un determinante social de la salud.
¿Y qué actividades son las más recomendables para que estas personas se sientan conectadas con su entorno y recuperen las relaciones sociales?
Aquí la variedad es amplia y lo más importante es que cada persona encuentre algo que le motive. Las actividades grupales con propósito social, como el voluntariado o los círculos de conversación, ayudan a recuperar el sentido de utilidad y pertenencia. La Escuela de Pacientes en Andalucía es un gran ejemplo, porque no solo ofrece formación en autocuidado, sino que también crea espacios de apoyo mutuo que combaten la soledad.
También funcionan muy bien los talleres creativos: pintura, música, teatro, escritura…; son formas de expresar emociones y aliviar la ansiedad o la tristeza. A eso se suman las actividades de formación continua, como cursos de informática o talleres de memoria, que además favorecen la integración digital y social.
Las actividades al aire libre son muy beneficiosas. Los huertos urbanos, por ejemplo, no solo promueven hábitos saludables, sino que crean comunidad
En el plano físico, las actividades al aire libre son muy beneficiosas. Los huertos urbanos, por ejemplo, no solo promueven hábitos saludables, sino que crean comunidad. O los programas como “Por un Millón de Pasos”, donde grupos de caminantes hacen rutas saludables que favorecen tanto la salud física, como el contacto social.
No podemos olvidar el ocio: juegos de mesa, excursiones, fiestas populares…, porque divertirse en compañía también es terapéutico. Y, para quienes tienen dificultades de movilidad, la tecnología abre una ventana de conexión: videollamadas, chats de grupo, o incluso actividades virtuales en vivo.
Iniciativas para detectar y abordar la soledad no deseada
¿En qué consiste exactamente el Plan de Intervención Individualizado (PII) que se ha desarrollado en Andalucía? ¿Se puede extrapolar a otras comunidades autónomas?
El PII forma parte del Protocolo para la Detección de la Soledad No Deseada en Personas Mayores que se creó en 2022 en Andalucía. Cuando las llamadas Mesas Radar –que agrupan a servicios sociales, ayuntamientos, centros de salud y asociaciones– detectan un posible caso, se activa este plan. Lo fundamental es que la intervención se consensua con la persona afectada y puede incluir desde acompañamiento presencial o telefónico, hasta participación en centros de día, programas de voluntariado o envejecimiento activo.
El papel de las enfermeras de familia es esencial porque suelen ser las primeras en detectar el riesgo, ya sea en consulta o en visitas domiciliarias. Una vez confirmado, la información se traslada a los servicios sociales para que valoren qué recursos ofrecer.
Para quienes tienen dificultades de movilidad, la tecnología abre una ventana de conexión: videollamadas, chats de grupo, o incluso actividades virtuales en vivo
Este modelo es perfectamente extrapolable a otras comunidades autónomas, aunque cada una tendría que adaptarlo a su marco legal y a sus recursos. En España ya existen ejemplos similares, como el proyecto Radars2 en Cataluña o Madrid Vecina3 en la capital. Lo importante es que el modelo andaluz es preventivo, comunitario y no medicalizado, lo que lo convierte en una referencia muy valiosa.
Durante la pandemia en Reino Unido se probó un programa de llamadas telefónicas a mayores con enfermedades crónicas. ¿Lo consideras una buena estrategia para zonas rurales o mal comunicadas?
Sí, sin duda. Te refieres al ensayo Basil+4, y la evidencia demuestra que este tipo de intervenciones reducen la depresión y la soledad de forma efectiva. En zonas rurales, donde el aislamiento es mayor y las distancias complican los desplazamientos, las llamadas telefónicas o videollamadas son una herramienta muy útil.
Sus ventajas son claras: no requieren infraestructuras físicas, tienen un coste bajo, son fáciles de implementar y pueden llevarse a cabo desde la atención primaria sin sobrecargar la red de salud mental. Con unas pocas sesiones estructuradas –de seis a ocho– y con personal capacitado se consigue un efecto positivo en el estado de ánimo de muchas personas.
La soledad no deseada no solo afecta a los mayores, también se da en adolescentes y jóvenes. ¿Qué se podría hacer en estos casos?
Exacto, la soledad no deseada también está muy presente en adolescentes y jóvenes. A veces se sienten incomprendidos, aislados o desconectados, aunque estén rodeados de gente. Si no se detecta a tiempo, puede derivar en ansiedad, tristeza o problemas de autoestima. En Andalucía, una figura clave es la del enfermero referente en los centros educativos, que no solo atiende cuestiones de salud, sino que también impulsa actividades de educación sanitaria, hábitos de vida saludables y detección temprana de problemas emocionales.
El profesorado también tiene un papel fundamental, porque muchas veces son los primeros en notar cambios de actitud, de rendimiento o de conducta. Si cuentan con formación y espacios de confianza, pueden marcar una gran diferencia. Y, por supuesto, la familia sigue siendo un pilar básico. Aunque en la adolescencia haya cierto distanciamiento, es vital que los padres mantengan el diálogo, la escucha y la atención a posibles señales de alerta.
El cohousing senior previene la soledad, fomenta relaciones significativas, promueve el envejecimiento activo y, además, suele ser más sostenible y económico
La respuesta, en definitiva, debe ser compartida entre familia, escuela y profesionales sanitarios. Solo así se crea un entorno protector que previene la soledad y cuida tanto del presente como del futuro de los jóvenes.
¿Qué opinas de los proyectos de viviendas colaborativas, donde los mayores comparten zonas y servicios comunes y actividades?
Me parecen una alternativa muy prometedora. El cohousing senior permite que las personas mayores vivan en sus propias viviendas, pero compartan espacios comunes, actividades y servicios, generando una auténtica comunidad. No es una residencia, ni una vivienda tutelada, sino un modelo más participativo y humano.
Sus ventajas son muchas: previene la soledad, fomenta relaciones significativas, promueve el envejecimiento activo y, además, suele ser más sostenible y económico. En Andalucía ya existen proyectos pioneros en Jaén, Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, y también contamos con una red de impulso, SECOAND, que trabaja para que este modelo siga creciendo.
Creo que es una forma de envejecer con dignidad, manteniendo la independencia, pero con una red de apoyo cercana. Un modelo que, sin duda, va a ganar protagonismo en los próximos años.
En Webconsultas nos tomamos muy en serio la calidad de la información. Por eso, seleccionamos y verificamos nuestras fuentes, dándole prioridad a investigaciones avaladas por expertos, instituciones académicas de prestigio, sociedades médicas y revistas científicas reconocidas. Nuestro objetivo es ofrecerte un contenido preciso, íntegro y confiable.
- 1Bienestar Emocional - ASANEC. 2025, https://www.asanec.es/grupos-de-trabajo/bienestar-emocional/.
- 2
“Proyecto de Acción Comunitaria Radars.” Ajuntament Barcelona, https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars.
- 3
“Madrid Vecina - Grandes Amigos ONG.” Grandes Amigos, 30 July 2020, https://grandesamigos.org/madrid-vecina/.
- 4Simon Gilbody, Elizabeth Littlewood, Dean McMillan, Lucy Atha, y Della Bailey. «Behavioural Activation to Mitigate the Psychological Impacts of COVID-19 Restrictions on Older People in England and Wales (BASIL+): A Pragmatic Randomised Controlled Trial». The Lancet Healthy Longevity, vol. 5, n.º 2, Elsevier BV, 2024, pp. e97-e107+, doi:10.1016/s2666-7568(23)00238-6.